*Capítulo extraído de la novela 'UNA, GRANDE Y ZOMBI' de Hernán Migoya, publicada por Ediciones B
A LA MEMORIA DE MANUEL FRAGA IRIBARNE
«¿Cómo te llamas?»
Viva Zapata, Elia Kazan
Poco antes del mediodía, el presidente del Gobierno había llegado andando a la sede del partido de la oposición, situada en el centro de Madrid.
La calle Génova se hallaba casi desierta, cosa rara a esa hora y siendo un sábado, y no se veían cadáveres, por lo que sólo algunos indicios concretos sugerían que algo REALMENTE raro estaba ocurriendo: algunos coches yacían dispersos y detenidos en medio de la calle, sin conductor aparente, y varias personas de toda edad y condición deambulaban sin propósito alguno por la acera y la calzada, con el factor común de que TODOS parecían errabundos, ensimismados en un periplo sin sentido para quienes aún no habían asimilado que su único propósito en la vida sería a partir de entonces el de alimentarse.
La banda de José Luis había dado cuenta de todos los transeúntes y muchos conductores que había encontrado por el camino en su excursión desde la Moncloa.
Los compañeros del partido y Alfredo se apelotonaron detrás del presidente frente al esquinero —y casi skinero, por lo pelado de ornatos— edificio de cristal y hormigón que dominaba la ancha calle con su cristalina fachada azul: sobre las siglas del partido, una gaviota sobrevolaba inmóvil como un acento circunflejo de alas distendidas en soñadora representación de una esencia supuestamente poética y conectada con la naturaleza, quién sabe si simbolizando el principio de la supervivencia de las especies como lema y motor no oficial del propio partido. Debajo, la bandera española apuntaba su asta justo en ángulo recto contra lo que podía ser el ano o la cabeza de la gaviota, a gusto del observador.
Como si estuvieran en las Rebajas de Enero, todos los Rabiosos presentes se disputaban la primera fila para irrumpir en avalancha en la sede y conseguir las mejores piezas del partido opositor: hacía mucho tiempo que les tenían ganas y ahora, por fin, podían convertir en realidad LITERAL lo que había sido hasta entonces tan solamente una forma figurada de hablar.
Así lo entendió también José Luis que, sin renunciar del todo a sus florituras verbales, se volvió a sus todavía sumisos hombres para imponer su jerarquía y soltarles la más breve y significativa arenga:
—Nos los vamos a comer vivos, ¿eh?
La mayoría aún no sabía ni cómo hablar, pero todos alzaron los puños al cielo, como un acto reflejo imposible de olvidar en muchas vidas o por muchas especies que uno recorra en cada reencarnación. El presidente se volvió entonces hacia la doble puerta automática de cristal: ésta se abrió con una obediencia que a todos les pareció premonitoria.
«La carnicería que vamos a organizar…», pensaban todos.
Por eso se quedaron de piedra (bueno, de carne tumefacta, pero en inmovilidad absoluta) cuando entraron en tropel a la sede del principal partido de derechas de España y se dieron de bruces con la recepción vacía y un silencio sepulcral.
Todos torcieron a regañadientes la mirada a la izquierda: en el corredor les esperaban cientos de siluetas silenciosas y congeladas, tan inmóviles y congeladas como se habían quedado ellos al entrar. Aquello parecía una manifestación de maniquíes jubilados.
No cabía ninguna duda: los miembros del Partido Populista ya eran también de su misma especie… ¡Alguien se les había adelantado! ¡Y ellos que no querían dejar un solo ejemplar en pie!
¿Qué primaría: su instinto de confraternización «étnica» o el odio ideológico que siempre los había enfrentado? ¿Subsistiría algún rastro de esa militancia —fanatismo las más de las veces— que marcaba la orientación ideológica de cada uno o ya solamente se sentían compañeros de pestilente raza?
Progresistas y conservadores se estudiaron estáticos durante un largo minuto. Alfredo no pasó por alto que en primera fila estaban plantados frente a ellos, con mohín torvo y aire grave, los líderes del partido, desde Marianico el Largo hasta Dolores, la secretaria general y nueva «lideresa» en ciernes del grupo derechista, cuya altanería a él se la ponía bien alta (aunque su memoria gruyére ya no daba para retener el significado coloquial del término «ponerse»). Sí pervivía en su nueva naturaleza el regusto de que las mujeres del Partido Populista en traje chaqueta siempre le habían parecido muy sexys: una desviación sexual como otra cualquiera. Probó a guiñarle un ojo a Dolo, para ver si la rubia madura le correspondía. Pero en vez de eso, quien le devolvió el guiño con una coqueta mueca de cerda en celo fue la portavoz del PP en el Congreso. Soraya, conocida como Miss Peggy (el mote, al contrario de lo que pudiera creerse, se lo puso un miembro de su propio partido), ya había sido fea en su forma humana, así que en su forma inhumana era horrorosa. Pese a todo, justo era reconocer que no había cambiado tanto, dado que la nariz chata de orificios ovalados y aletas perennemente dilatadas y asimétricas seguía siendo tan deforme ahora como lo había sido antes.
«Al menos ella aún tiene nariz», recalcó oportuno Alfredo, añorando su propia napia. Lo que le faltaba a Soraya era un ojo, lo cual en cierto modo la favorecía. Con el otro continuaba guiñándole, como sin querer entrar en razón de que ella no era el objeto de interés del vicepresidente.
Por su parte, José Luis no le quitaba los ojos de encima a Mariano: al cabo de poco más de una semana, volvían a verse las caras, pero cómo habían cambiado las circunstancias…, ¡y también las caras! A Mariano le colgaba una oreja del lóbulo; alguien se la había desgarrado en el momento de su conversión, y la llevaba alegremente tendida sobre la solapa del traje azul, como si fuera un colgante de la buena suerte. A José Luis, en cambio, se le veía más entero, dado que su transformación se había originado a raíz de una ingesta suya, no de la ingesta ajena de ninguna parte de su cuerpo.
Los dos líderes se midieron con la mirada y Mariano incluso ensayó un gesto de desprecio, girando la cara de golpe, con tan mala suerte que el cartílago desprendido tironeó de su oreja suelta, la cual a su vez se despegó de la solapa para pegosteársele contra la mejilla opuesta con un sonoro ¡plap!
Él pareció no darse por aludido y, por lo bobo que era (que había sido antes y que ahora, con mayor motivo, seguía siendo), probablemente es que en efecto no se había dado por aludido.
Sin embargo, tanto José Luis como Mariano entornaron los ojos en un reto mudo hasta que sólo fueron franjas de odio carmesí… Los músculos de todos los Rabiosos, de uno y otro bando, se crisparon y tensaron, como vehículos destartalados aspirando a una puesta a punto para la competición final: la masacre mutua.
Estaban a punto de lanzarse los unos contra los otros cuando…
—¡Parece mentira que aún estéis así, carallo!
José Luis dio unos pasos intrigado hacia el corredor de la derecha: una parte de él creía reconocer aún aquella voz venerable, bañada de imperturbable retranca gallega… Irguiéndose solo y a duras penas en la soledad del pasillo, y enfundado en un traje verde de tweed que parecía pespuntado con telarañas, tal era su antigüedad, el viejo aún más antiguo tenía avanzado un cayado y en retroceso una de sus piernas, retorcidas como cáñamos o como ramas de algarrobo.
Aquel semblante parecía el de una momia (José Luis calculaba que debía de rondar ya los noventa años), pero aun así resultaba imposible no reconocer al fundador del partido de la oposición.
—Don Manuel… —silabeó con dificultad.
El tal don Manuel los observaba a todos como un abuelo que sorprende a sus nietos peleando una vez más, pese a sus múltiples reconvenciones. Aunque las facciones parecían resecas por la avanzada edad, los ojos celtas conservaban su verde vivo, y conferían al achacoso conjunto una expresión de descreída y sardónica viveza a cuyo análisis escéptico no escapaba nada ni nadie. Esos ojos sí estaban vivos, lo demás…, la piel se le retraía, buscando adaptarse con mayor adherencia a los recovecos poco nobles de su calavera; los globos oculares abultaban cada día más sobre su osamenta en receso, perdiendo además aquéllos su forma esféricamente compacta para amenazar con derramarse como dos yemas de huevo sobre los riscos de sus pómulos; la carne se le agrietaba, entreverada en nudos de verrugas, postillas y llagas…
—José Luis, venga acá, caballerete —llamó al presidente como si éste fuera un alumno aventajado pero díscolo y él su profesor paternalista—. Tenemos que hablar. Aún recuerda cómo hacerlo, ¿no es así?
Y entonces abrió la boca en una sonrisa de tiburón.
José Luis se quedó petrificado, pegado en el sitio, sin poder apartar la vista de quien era muy posiblemente la figura aún viva más importante del franquismo y la derecha española…, ¿aún viva?
Un escalofrío recorrió la espina dorsal, todavía intacta, del presidente del Gobierno. ¡Dios mío!, ¿cómo no había caído en ello durante todos estos años?
Don Manuel había sido una criatura no humana antes que ninguno de ellos… antes que ningún otro…¡Él había sido un Rabioso desde siempre!
Como confirmando su deducción, la mustia figura prorrumpió una risa de burlona algarabía, mientras le indicaba con el cayado que le siguiera hasta la sala de prensa oficial de la sede.
José Luis se encaró a los suyos con aire dubitativo, después a los otros (que ahora también eran los SUYOS, a fin de cuentas), y por fin se dirigió con paso cavilante y remolón en pos del creador de su partido enemigo, para ver qué tenía que decirle.
Cuando los dejó solos, las demás criaturas de uno y otro bando comenzaron a mirarse con buenos, mejores ojos: Mariano hasta le hizo ojitos a dos jóvenes y atractivos socialistas cuyos cuellos abiertos (los cuellos del cuerpo, desgarrados a dentelladas, no los de la camisa) no restaban atractivo a su gallarda apostura.
José Luis penetró en la sala de prensa del Partido Populista. De una sala propia, donde había arrancado todo (la transformación, el hambre) a otra, la de sus rivales políticos, ahora vacía a excepción del apolillado don Manuel, que le aguardaba sentado en el escaño del suelo que daba al estrado.
José Luis tomó asiento directamente sobre la moqueta, para permanecer a la misma altura de ojos que su acompañante. Su cerebro, presionado por las necesidades inmediatas de la bestia que ahora era, se esforzó por retornar al cauce de una conversación verbal, recurso que antes disfrutara enormemente (con él había ganado el Gobierno de su país) y que ahora le suponía un suplicio, disparando dolores en todo el cerebro…
—¿Cuánto tiempo, cuánto… eres… como nosotros ahora? —preguntó al viejo reaccionario.
Don Manuel le contempló con una media sonrisa, la chispa de sus ojos encendida como siempre. Parecía decidir cómo reconducir a aquella oveja negra hacia el puente de mando de su ganado… No tardó mucho en escoger su estrategia.
—Escucha bien y no me interrumpas… Aún tienes poca práctica para volver a falar, así que oye y calla… —Don Manuel carraspeó y escupió una flema de varios colores que se pegó al suelo como un blandiblú de fórmula mejorada. A José Luis no le dio asco, porque en su nueva naturaleza esa facultad, la de la repulsión, ya había sido suprimida—. Hace casi cincuenta años que no soy humano…
—Nunca nos dimos cuenta… —empezó a balbucir José Luis.
—¡Que te calles, carallo! Ahora hablo yo —don Manuel apoyó la punta del cayado en el pecho del presidente y apretó con fuerza hasta que casi lo tira de espaldas—. ¡Calla por una vez, José Luis, no hagas como en el Parlamento! ¡Calla! Luego hablas otra vez lo que quieras, si es que puedes…
José Luis puso cara de niño bueno y se distrajo moviéndose con la lengua un colmillo casi suelto: le encantaba presionarlo con la punta y notar que la encía daba de sí hasta permitirle torcerlo noventa grados, sin que ello le provocara ningún dolor.
—Como te decía —reanudó su discurso el fundador del partido de la oposición—, llevo casi medio siglo como casi único representante de esta nueva raza, que a raíz de los sucesos del Camp Nou han dado en llamar Rabiosos… ¡Je! En fin, lo mío sucedió en pleno… régimen del Generalísimo. Yo era un humano normal y corriente… Bueno —añadió con socarrona zorrería gallega—, ni tan normal ni nada corriente. Ya sabes que fui ministro de Información y Turismo y que me tocó apechugar con casos jodidos. Porque eran tiempos MUY jodidos. Pero bueno, yo formé parte del Gobierno más aperturista de la dictadura…
—Claro, claro —concedió, ahora también socarrón, el presidente.
Aparentando no haber captado la coletilla de mofa, don Manuel fijó su mirada verde y acuosa en su interlocutor, antes de preguntarle:
—¿Te acuerdas de Palomares?
—¿Palomares? —preguntó a su vez José Luis, titubeante—. ¿N-no es un actor?
—No, me refiero al pueblo costero de Almería… Bien, en realidad se trata de una pedanía de la ciudad de Cuevas del Almanzora… Allí, en Palomares, allí ocurrió un incidente muy famoso…
El presidente encogió los hombros en señal de desamparo: ¡aún estaba acostumbrándose a su nueva condición de no muerto, como para acordarse de Palomares y su puñetero incidente!
—En 1966 —prosiguió don Manuel— se produjo allí un terrible suceso… Nuestros aliados estadounidenses (sí, eran aliados nuestros, por mucha dictadura que hubiese) volvían con varios aviones desde Turquía. Uno de ellos, un bombardero, intentó aprovisionarse de combustible en el aire, justo encima de nuestras playas almerienses… El caso es que el B-52 chocó con el avión que transportaba el combustible. Los siete ocupantes murieron y, en el impacto, cayeron varias bombas termonucleares. Dos de ellas fueron recuperadas sin explotar, no pasó nada; pero otras dos fueron a parar cerca del pueblo, de Palomares… y explotaron, vaya que si explotaron, esparciendo plutonio altamente radiactivo por toda la zona. Imagínate…, je, je. —José Luis no comprendió a qué venía aquella risa—. Plutonio altamente radiactivo…
—¿Qué pasó?
—Como imaginarás, la noticia hizo cundir el pánico, claro. Mucha gente ya no veía con buenos ojos a los yanquis, conque imagínate esto… Y encima, una quinta bomba quedó dentro del mar, figúrate, eso sí es pánico y no el del Transiberiano. En fin, a mí se me ocurrió que era necesario organizar un número digamos medio circense para apaciguar a la población. Ya sabes, eran otros tiempos, a los españoles les gustaban las maniobras así como populistas… Pero qué te voy a contar, eso sí que lo sabes mejor que yo de sobras. No te lo comento por recochineo ni por hacerte cuchufleta, que conste. En todo caso, me tocaba a mí resolver el asunto… Yo era ministro de Información y Turismo, o sea, casi de Propaganda, por así decirlo…
José Luis estaba perplejo ante la facilidad de palabra del viejo: realmente le iba a costar volver a ese nivel de locuacidad…
—La cuestión es que se me ocurrió organizar un baño público en la playa de Palomares, junto al embajador yanqui, Angier —los ojos del anciano se habían llenado de leñanas como pústulas, pero se emocionaba reviviendo ahora la escena vivida tantas décadas atrás—. Reuní a todos los fotógrafos y la prensa afines (bueno, afines lo eran todos, más les valía) para nuestro chou. Había varios cámaras. Salimos con esos bañadores horrorosos…, la verdad es que el más horrendo era el mío. Horripilante —aquel detalle parecía ser lo que más le escandalizaba de todo—. El embajador y yo nos metimos al agua, pero no fuimos los únicos. También entró el jefe de la región aérea y otros cargos públicos. Hicimos varias entradas y salidas, pero los únicos que repetimos siempre fuimos Angier y yo… Hasta en una ocasión un par de periodistas nos siguieron para darse un chapuzón, que Dios los tenga en su gloria…
Don Manuel calló unos segundos, como por respeto a los muertos no vivientes, pero en realidad había enfrascado a reflexionar cómo dotar de una estructura atractiva a la narración de los hechos restantes:
—La playa se llamaba Quitapellejos —esta vez rieron los dos, tanto José Luis como él—. Y de veras que nos los quitó, la puta que la parió a la playa…
—¿Estaba… contaminada?
—¡Ya lo creo que lo estaba! Angier, el embajador, y yo fuimos los más afectados en verdad. Ambos nos volvimos como tú te has vuelto hoy, pero más gradualmente… A Angier los soldados de su propio país lo eliminaron a machetazos tras volverse loco en su casa y comerse a su mujer, a su perro y a sus niños… Los yanquis se encargaron de que la noticia no circulase y enterraron todos los cadáveres, pasados por la troceadora y más tarde la incineración, en diferentes puntos del planeta, lo más alejados posible unos de otros. Ésos saben hacer bien las cosas…
—¿Qué le pasó a usted? —se interesó el presidente.
—Yo… la transformación me sorprendió ¡en el propio despacho del Generalísimo! Estábamos a solas, yo informándole de cómo había ido el show de Palomares para los medios…, y ya creía haber despachado el asunto, cuando al mirar de nuevo a Francisquito…, ¡me dieron unas ganas terribles de comérmelo! Él debió de adivinar algo de lo que me pasaba, porque apoltronándose en su sillón con la mayor serenidad que te puedas imaginar (una serenidad sobrenatural, la misma con la que mataba en la guerra de África, esa serenidad que le hacía ser temido por moros y por españoles) me dijo con toda su pachorra que si tenía algo que hacer contra él, que lo hiciera ya… Pero que recordara, si me quedaba algo de humanidad en el espíritu, quién era él y el deber que yo tenía para con su figura… Y que si dejaba de ser humano, que le importaba un huevo de Hitler, pero que jamás se me ocurriera ¡dejar de ser español! —Ahora los ojos acuosos permitían ver hileras de nervios que refulgían—. ¡Él amansó la fiera que yo llevaba dentro, en la que me había transformado, con sólo su mirada y su voz!
El presidente estaba impresionado…
—¿N-no quiso curarse? —curioseó, todo él prudencia.
—¡Franco no me dejó! —confesó el ex franquista—. Cuando comprobó los efectos de longevidad casi eterna que me había provocado la radioactividad (no necesitó ser muy listo para adivinar que el plutonio esparcido en Palomares se encontraba detrás de todo), me encerró en una celda con suaves palabras y, durante meses y meses, comenzó a investigarme junto a sus doctores y científicos más eminentes. Al mismo tiempo, se encargó de liquidar a todos los pobres desgraciados que también se habían metido en el agua conmigo, aunque los efectos en éstos se limitaron a deformaciones y mutaciones varias… El jefe de la región aérea desarrolló una segunda cabeza, por ejemplo, que no le servía para nada, pues no contenía ningún cerebro… ¡Imagínate, una cabeza aún más inútil que la que ya tenía! Al cámara que nos acompañó le crecieron más dedos de la cuenta en los pies, pero ésos fueron fáciles de extirpar…, después de matarlo, claro. En realidad, Franco ordenó matarlos a todos…, menos a mí.
—¿P-por qué?
De nuevo la imperturbabilidad invadió la floja faz del político gallego.
—No quería que nadie lo supiera, por un lado. Por otro, yo era la única persona en la que él confiaba… Para entonces, Franco ya había trazado un plan… Los científicos le habían asegurado que mi nueva constitución no tenía edad, era casi inmortal… Podrido y depauperado, con un hambre infinita de carne humana, pero inmortal… Y a Franco eso pareció abrirle las puertas de una idea tan brillante que rayaba en lo demencial.
—¿Cuál?
Los ojos de don Manuel volvieron a brillar como dos soles tras el ramaje de un olivar:
—¿Qué es lo que nos había unido hasta entonces, José Luis? ¡La españolidad, eso es lo que nos unía! Yo hice caso a Francisquito y ni muerto viviente dejé de sentirme español… Pero nuestra españolidad había entrado en crisis desde la pérdida de las colonias en 1898…
El presidente suspiró sin echar una miaja de aire.
—Ya, ya —concedió don Manuel—. Ya sé que tú no crees en eso… Pero así es la cosa. Ya sea por falta de convencimiento o por desánimo indirecto de la sociedad, la cuestión es que cuando a un país le faltan objetivos e ilusiones comunes, la flojera y el pesimismo cunde en su población. Y nosotros no somos los mismos desde el desastre de nuestras colonias, rapaciño… ¡Míranos! Siempre peleando y a la greña entre nosotros, siempre enzarzados en una lucha fraticida, incluso ahora que hay democracia… Populares y socialistas siguen odiándose con la misma mala entraña que cuando nacionales y rojos se mataban en las trincheras…
El presidente puso los ojos en blanco.
—¡Aburrido! —proclamó.
—¡Escúchame! —insistió el gallego—. Vosotros los progres nunca habéis creído en la raza española…, ¡está bien! ¡No nos vamos a pelear por eso! Además, ya decía Ortega y Gasset que la raza española, de existir, era una mierda, porque de iberos y visigodos no podía salir nada bueno y ya esas ramas estaban muy maleadas y eran la mayor porquería… Hasta Franco era un dictador que parecía miniaturizado en comparación con sus equivalentes de otras naciones. ¡De acuerdo! ¡Lo acepto todo! —Ahora traspasó al presidente con el verde oliva de su mirada—. ¡Pero ahora sí somos una raza! ¡¡ SÍ SOMOS UNA NUEVA RAZA!!
El presidente se echó atrás, consternado por aquella idea.
—Quiere decir que…, que…, ¿el dictador Franco lo planeó todo? ¿To-todo? ¿Nuestra transformación también?
Don Manuel asintió varias veces con la celeridad de un rayo, desdibujando hasta la molicie de su mentón.
—¡ÉL LO PLANEÓ TODO! ¿A qué te crees que se refería cuando dijo que lo tenía todo atado y bien atado? ¡A esto!
—¿C-cómo?
—En cuanto se dio cuenta del poder transformador de ese plutonio maldito, buscó los lugares con mayor radioactividad de la región incidentada: los yanquis se habían llevado mucho terreno para enterrarlo disgregado en su país, pero el Generalísimo fue más listo y, en las zonas «calientes», plantó varios viñedos cuya cosecha recolectó para SU plan de invasión… y SU propia resurrección.
—¿Re-resucitar al dictador? —Un viscoso hilo de baba descendió de los labios del presidente, que lo cazó al vuelo y empezó a jugar con él, enredándolo en un dedo—. ¿Resucitar a Franco?
—¡RESUCITAR EL IMPERIO ESPAÑOL! —clamó triunfal don Manuel—. Éste era el momento que Franco esperaba: ¡nuestra raza por fin es superior a la de todos los demás! ¡Los humanos están inmersos en una crisis internacional que debilita a todos los países, incluidos los del Primer Mundo! ¡Y ahora a nosotros por fin nos une un único objetivo!
—Comer a los demás humanos… —concluyó el presidente.
Un silencio solemne se abatió sobre la sala de prensa. Era casi un silencio de catedral, ceremonioso y triste… Así se sintió también José Luis, en el fondo… Su plan como jefe de gobierno en su época humana sólo había consistido en acabar con la crisis, pero claro, ése era un plan muy a corto plazo, casi de pacotilla, pues se trataba de una situación meramente coyuntural… Franco sí que había pensado A LO GRANDE.
Sin decírselo a sí mismo —necesitaba el pensamiento verbal mucho menos que los humanos—, se convenció de que don Manuel tenía razón: aquella su Nueva Raza ya no sabía de remordimientos ni de moral, pero sí podía saber de imperialismo y banderas… Una vez acabaran con la población del territorio nacional, saldrían allende las fronteras para atacar a todas las demás naciones de humanos… y conquistarlas.
—¿Los transformaremos a todos en… seres españoles? —inquirió el presidente.
—No… —desmintió Don Manuel—. Primero ocuparemos España, transformando al mayor número posible a la Nueva Raza Española, mucho más poderosa que la visigoda o la ibera, por descontado. Después atacaremos a los demás países, los someteremos y nos los comeremos a todos. Y a partir de ahí ya veremos si nos globalizamos. Eso está por ver…
El presidente acató el parte. Era lo que cada célula de su ser le pedía: matar y comer o, al menos, comer y transformar.
—Y con los catalanes, ¿qué haremos? —se le escapó a última hora.
—Todo está planeado. ¿Quién terminó bebiendo de la botella? —don Manuel se rió—. ¿Acaso fue el presidente de la Generalidad? ¡No! Fuiste tú… ¡Un destino mayor te aguardaba a ti! —Su faz adquirió un tinte de seriedad, como el de un genocida pocho cuyos planes no admiten discusión—. Les daremos la oportunidad de ser de los nuestros única y exclusivamente si admiten nuestra nacionalidad. Si se declaran independentistas, nos los comemos a todos y no dejamos ni un fémur. Lo mismo haré con mis paisanos gallegos y con los putos vascuences.
—Vamos, pues… —azuzó el presidente, aceptando tácitamente la autoridad del Primer No Humano del país…, además, tanto hablar de catalanes, gallegos y vascos le había abierto el apetito.
Ambos se incorporaron con la dificultad que conlleva tener la espalda completamente rígida, sin posibilidad de flexibilidad alguna. Alguien rió a la entrada de la sala: José Luis se sorprendió al descubrir en el umbral a un viejo facha de facha esquelética, desnudo, tuerto, manco y encima con un pene pequeño. Su bigote era tan ralo como su vello púbico, creando un perturbador paralelismo de texturas.
José Luis le reconoció y don Manuel se lo ratificó:
—El fundador de la Legión. A él lo resucitamos como prueba hace unos meses, para no cagarla con el Caudillo. Como ves, salió a pedir de boca…
La carne del mencionado colgaba macilenta de sus antebrazos y muslos y el vientre se le ensanchaba como si fuera un niño etíope famélico. Se trataba del mismo individuo espectral que había vendido las botellas de vino al desdichado Jacin. Se limitó a reír como un esqueleto contento y abrió el paso a don Manuel y José Luis hasta el amplio vestíbulo de la sede popular, donde la Nueva Raza de izquierdistas y derechistas había limado sus diferencias, embarcándose en una bacanal de hermandad para celebrar su nueva unidad…
El presidente se asombró de ver tanta armónica camaradería grupal. José Luis puso la boca de piñón al avistar en un sofá del hall a Alfredo comiéndole el sexo a Dolores, bien abierta de piernas y la falda retrepada: el vicepresidente había engullido ya el clítoris, y ahora remataba la ablación bucal con un desgarrón del labio mayor que le llenaba el hocico de sangre y pellejos blandos, haciéndole cosquillas en los morros… Pero lo que más le gustaba era zambullir toda la cara en la vagina: ¡no tener nariz hacía más completa la sensación de inmersión facial en aquella babosa fragante! ¡Ambos reían como chiquillos, de puro contento!
A unos metros, la presidenta de la Comunidad de Madrid demostraba royendo las criadillas del ufano Pepiño que no sólo sabía bailar chachachá, a la vez que brindaba su chocho chorreante a Leire, a quien le tentaba pasarse a la otra acera y cambiar de chaqueta para ponerse las botas dándose un atracón de aquella empalagosa almeja.
En otro extremo, Mariano, el patoso líder de la derecha, se reconciliaba con los dos jóvenes socialistas a los que había echado el ojo: inclinado sobre la ingle de uno de ellos, se refocilaba en comerle el pene mientras el otro gañán le comía a él su culo. Mariano ya se había zampado el glande progre y ahora tiraba del hilo del frenillo, cuya rotura provocaba que el pene seccionado le asperjara la barba con rocío rojizo… En tanto que, detrás, el segundo muchacho le arrancaba pelos del trasero con los dientes, arrastrando consigo trozos de piel y todo, para luego hundir sus prominentes paletas en el ano gomoso y romperle el recto a bocados…
No había cuidado de que su beso negro se viese afectado por inoportunas defecaciones… ¡Aquellos seres no harían de cuerpo hasta al cabo de una semana! ¡Los que pudieran!
El presidente los contemplaba a todos como si fueran sus hijos y, por primera vez, sintió de veras el orgullo de ser español. Se volvió, tieso como un militar, hacia don Manuel y le instó:
—¡Don Manuel, don Manuel! ¿Cuándo nos ponemos en marcha? ¡Tenemos que ocupar Barcelona!
Don Manuel le miró con los purulentos párpados entornados sobre unos ojos de damisela complacida:
—Primero tenemos que ir al Valle de los Caídos. Allí culminaremos la última fase de nuestro plan antes de acometer la conquista del mundo…
La única que no disfrutaba de ninguna compañía era la pobre Soraya quien, pese a sus ademanes de cerdita coqueta, tenía que conformarse con comerse a sí misma las carnes flojas de las axilas.
El presidente sonrió y se acercó a ella.
HERNÁN MIGOYA
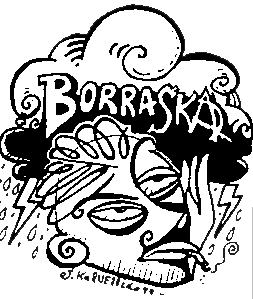



No hay comentarios:
Publicar un comentario